Las risas no tienen acento. Uno no puede saber con certeza quién se está riendo a no ser que empañe la risa con alguna declaración rugosa, delatora. Con el llanto es lo mismo.
Aquella noche pringosa intentaba dormirme en aquel cuarto caribeño, que se salvaba de la demolición moral porque quedaba a orillas del cielo líquido. El mismo cuarto en Constitución sería un recinto de amor travisteano y cocainomaníaco. En cambio, como no tenía travestis ni cocaína, intentaba dormir. Me había podrido de ver las olas amenazando con llevarse todo y que se quedara siempre en el amague. En algunos momentos rogaba que todo se transformara en un verdadero Krakatoa. Al notar la falta de determinación del océano, cómplice de la mía, intenté irme a dormir después de tres whiskys y dos porros.
Los hoteles fuera de temporada siempre parecen decadentes, o lo que es mejor: antiguos, anacrónicos. Parecía un antiguo antro lujoso en un país que había tenido su apogeo en la década del treinta y en el que habitaban fantasmas de escritores alcohólicos. En el segundo, decía el encargado, había pernoctado un tal Lowry, días antes que lo vinieran a buscar con una ambulancia después de las denuncias de tres prostitutas. No es que les quisiera pegar, ni mucho menos. Es que en lugar de acostarse con ellas, las desnudaba y las hacía posar como un pintor, pero en vez de pintarlas las escribía a ellas, literalmente. Yo deducía que la anécdota era apócrifa, ya que faltaban un par de botellas de por medio para que la historia tuviera algún asidero. Lo único que me hacía dudar era de donde había sacado el conserje el nombre de culto.
Mientras giraba entre las sábanas, como si estas fueran un chiripa meado y yo un mocoso incomodo, oí como se reía la pareja borracha. Ella, beoda y escandalosa, una mujer que tenía ganas de que algún huésped se asomara a verla, para ella enseguida hacerle un gesto obsceno y así reafirmar su condición de femme fatale. Lo que quedaba por descubrir era si el cuerpo le daba para su papel privado de Gilda. Él, seguro un caballero que intentaba silenciarla entre risas amigas y lúdicas, también iba borracho, pero entre las risas había un handicap de quince años a favor de la damita descocada y veinte a favor del pedrigge etílico del prócer. Escuché los pasos que cortaban la sombra de la rendija de mi cuarto y se detenían enseguida haciendo sonar la llave contra la cerradura, prolegómeno metafórico del futuro más cercano. A esa altura de la premonición ya me encontraba del todo despierto y con la mano hurgando bajo mi calzoncillo. Era evidente que tenía que destapar mis orejas y resignarme a vivir el insomnio con placer. Los primeros franeleos no se hicieron esperar, la actitud beligerante de ella se dejaba escuchar ante la pasividad del caballero silente. Después de minutos de escuchar las provocaciones de mi Gilda, siempre de manera oral, o para ser más explicito, con palabras y silencios también orales, yo esperaba alguna reacción, del muchacho del filme, tanto o más que la chica, pero por lo visto, o mejor dicho por lo oído, el caballero me había defraudado y se encontraba roncando placidamente, y mientras me encontraba con la oreja pegada a la pared y la mano pegada a la pija, imaginé que ella ponía la misma cara que yo cuando deje de masturbarme. Nos transformamos, pared de por medio, en dos desilusionados. Mientras yo iba hasta el baño a refrescarme la cara sentí el portazo y el taconeo que regaba mi puerta. Volví a la cama y ya fue imposible detener el alud de fantasías. No tardé más de diez minutos en vestirme y bajar al bar del hotel. Nunca supe si el bar abrió para la ocasión o permanecía abierto las veinticuatro horas aunque no hubiera clientes. En ese momento éramos cuatro personas en el hotel: uno durmiendo, seguro soñando con la posesión sexual de alguna ninfa de antaño, y babeando la almohada; otro haciendo el papel de conserje, barman, confidente ocasional y lustra copa de franela; y otros dos jugando a ser románticos de bar sin consuelo. Una ya sentada, con un whisky pasado de ámbar acariciado sin interés y con la seguridad de que espera a alguien que sabe que va a venir seguro aunque se retrase; y el otro, yo, simulando que no iba a sentir ningún tipo de vergüenza y asegurándome a mi mismo que debía jugar un papel como si fuera un actor experimentado, sin importar el resultado final. Solo debía divertirme.
Ni bien me acerqué, jugó su rol con minuciosidad y sin alardes de sobreactuación, facilitándome la seducción y poniéndome en el lugar del partenaire, dándole los pies para que ella se luciera. Entendí el pacto que me proponía a los ojos del barman que estaba gastando el vidrio de una copa volviéndola arena. Me miró apenas llegué y golpeando el taburete que tenía al lado me hizo sentar como un domador a la fiera. Sabía que iba a llegar, pero ¿sabía que había sudado mi oreja contra la pared? ¿todo el tiempo se adelantó a la historia? O quizás eran una pareja swinger y esa era la manera engañosa que utilizaban para atrapar moscas desprevenidas, ya que entre ellos no cabía lugar para la perfidia. Pero todo eso lo pensaba mientras ella insistía, palmeando el falso leopardo que enmascaraba al taburete no demasiado alto para sus piernas blancas, tan blancas como pueden ser las piernas de una morocha que jamás toma sol. Me senté obediente y tomando un aire de malandra yanqui pedí un ron “Sin hielo”. La voz me salía justo como no quería que saliera, pero eso lo pensaba yo. Uno nunca se escucha la voz. Es injusto que uno muera escuchando su voz únicamente en mensajes de contestadores automáticos levantados a destiempo, y casi siempre entremezclados con otras voces viriles que siempre nos suenan mejor que la nuestra. El único consuelo es que a los otros galanes les pasa lo mismo, como a nuestras veneradas. La desazón del humano es inherente a su condición de competidor.
A los cinco minutos de hablar trivialidades fue tan directa como puede ser una mujer a la que otro hombre le humedeció la vagina hace veinte minutos. Las pijas se bajan, las conchas no se secan. Hace tiempo un mozo me dijo al verme pasar una oportunidad: “La mina que no te cojes hoy, no te la cojes más”. Si bien esto no es una verdad cabalística, habitualmente se comprueba en nuestros fracasos. ¿Cuántas veces decimos “Pensar que me la podría haber cogido”? Seguro más de las que decimos “Cómo me la cogí”. Cuando pasó el tiempo de comprarse el paraguas, te mojaste.
Así que teniendo como constitución aquella premisa que bandereaban los mozos, no tardé mucho tiempo en volver en líneas rectas las parábolas que venía insinuando la mirada enmarcada por rulos azulados.
El camino hacia mi cuarto estuvo plagado de peajes de besos. Parecía que ninguno de los dos quería avanzar sin lengüetazos indiscriminados. Debe existir un instante del preludio sexual en que es tanta la calentura que no importa por donde viborea la lengua. Basta con sentir un aliento ecuatoriano y una humedad espeleológica. La calentura pasa por una acción simbólica. Alcanza con que se haga algo que espera el otro, si esta bien o mal hecho es lo de menos, la perfección del acto esta dada por nuestra conformidad y nuestra venia para el potencial que alcanza en nuestra fantasía. Si hay voluntad, siempre se besa bien, y todos tenemos voluntad para dar. Un amigo mío lo llamaba actitud. Si hay actitud hay final feliz, o por lo menos hay final.
Me da vergüenza, pensando que soy un escritor, contar como cojimos. Es que ya se ha contado tantas veces, yo mismo lo he hecho tantas veces que sería imposible narrar absolutamente todo lo que hicimos sin caer en el autoplagio. No podría dejar de vilipendiar, palabra también usada por mí para excusarme de ser explicito, al sexo, si contara todo lo que se le ocurra a la sexualidad de un humano. Lo único que voy a detallar, y porque viene al caso, es que era extremadamente apasionada y gritona. Parecían aullidos de dolor. Solo yo, el mozo y alguien que hubiera visto todo el flirteo previo, sabía que los gemidos, exagerados o no, se debían al fregar genital y no a una contienda conyugal.
Por supuesto, como corresponde a un paranoico en potencia, pensé que después del tercer polvo o exageraba, o quería que se enterase nuestro vecino-marido-cornudo o ¿cómplice?
Ella me tranquilizó. “Es viejito, y cuando bebe, mezclado con las benzodiazepinas (Recuerdo que me sorprendió el termino), duerme, para mí, sin siquiera soñar”. Eso me relajo, después de todo era su... su. Su lo que fuera. Hablaba un castellano distinto al mío, lo que le confería sensualidad extranjera.
Se fue alrededor de las seis de la mañana, dejándome con la piel del prepucio totalmente sedosa y servil, domada y desmañada. Ni siquiera recuerdo bien el último beso.
Mientras me balanceaba en ese aeropuerto que oscila entre el sueño onírico y los vestigios de la realidad escuché unos gritos. Me sobresalté. Era la voz que hasta hacía unos minutos me sugería actividad a mis oídos, pero esta vez impregnada de angustia, de disculpa, y se sumaba otra voz, más grave que no tarde, ni tardara el lector, en adivinar de quien era. La trataba de puta, de meretriz, de buscona y de mil sinónimos de la antiquísima palabra. Parecía que el patricio caballero estuviera recopilando los insultos en vez de destinarlos a causar daño. Escuche ruidos, golpes. Y yo que no me decidía a intervenir. ¿Cuál es el lugar de caballero? ¿defiende a la dama golpeada o se solidariza con el pobre cornudo y dice a cualquiera le puede tocar? ¿Separa la contienda para que la sangre no llegue a la rendija de su puerta o no interviene asumiendo un papel protagónico de culpable corneador? ¿Qué haría el de la habitación de al lado?
Cuando me decidí a intervenir, para mi alivio, cesaron los ruidos. También me di cuenta que mientras cavilaba y decidía si actuar o no actuar, había dejado de escuchar por lo menos dos o tres minutos. No pasaron diez segundos que sentí la puerta de la habitación de mis vecinos. Temblé. Venía furioso por mi. Debía armarme de valor, o sea despojar el miedo que me paralizaba desde que escuché el primer golpe y que disfracé de duda, aunque era miedo.
Los siguientes instantes fueron tragicómicos. Golpearon a la puerta y casi me meo. El macho cojedor de minutos antes estaba irreconocible. Me mordía los bordes de los dedos. No tenía ni filo para comerme una uña. Me reía de mi, mientras me agachaba para ver por la rendija de la puerta. Quien me estuviera viendo se reiria de la ridiculez de mi pija colgando, la imagen de mi culo guiñando un ojo, y yo tratando de ver por debajo de la puerta los pies de mi matador. ¿Qué quería saber mirando por debajo de la puerta? ¿Estaba tratando de identificar la talla pédica de mi asesino o intentaba ganar tiempo mientras buscaba estampa de gallardo en algún archivo secreto de mi memoria?. Hacía minutos había chupado unos dedos de pies y mi memoria almacenaba unos pies idénticos a los que se insinuaban bajo la puerta. Era ella. Por el momento estaba salvado.
Abrí la puerta como había pensado que abriría el día que tuviera miedo. Esto era poniendo el pie sobre el borde inferior de la puerta y balanceando el peso cual si fuera una computadora creada para balancear pesos paranoicos dispuestos a cerrar puertas en segundos, aun a costa de cercenar algún dedo de nuestro presunto enemigo. Pero no había peligro. El alivio se sintió en los pulmones.
Ni bien entró, me tomó de la mano y gimió ayuda. Estaba visto que viboreaba en un problema, y a las pocos segundos de la didáctica explicación, tuve la certeza de estar yo también en un problema.
En síntesis: Se le había ido al humo aprovechándose de su borrachera y lo había ahogado con la majestuosa almohada de goma espuma.
-Me tienes que ayudar... además van a pensar que fuiste tú.- Me miraba fijo, amenazando ayuda.
-¿Y por qué mierda van a pensar que fui yo?
-Porque si no me ayudas se los voy a decir yo.-Afirmo señalándose con el dedo el pecho, acentuando la o final, fingiendo un mea culpa de misa.
Que ella se refiriera a mi próximo interrogador en plural ya era intimidante. Me la imaginaba declamando ante unos diez policías de pelo prolijo mi culpabilidad, y yo sin poder luchar contra sus pechos petroleros bajo un deshabillé, o como mierda se escriba, raído. Decidí ayudarla más por tedio que por caballerosidad y más por reciprocidad que por miedo. Y me convencí al verla bambolear las caderas mientras íbamos a su habitación. Me sorprendí a mi mismo al no sorprenderme ante el cadáver. Debía ser el quinto o sexto muerto que veía en mi vida, pero el primero recién enviado y al lado del remitente.
Que ella se refiriera a mi próximo interrogador en plural ya era intimidante. Me la imaginaba declamando ante unos diez policías de pelo prolijo mi culpabilidad, y yo sin poder luchar contra sus pechos petroleros bajo un deshabillé, o como mierda se escriba, raído. Decidí ayudarla más por tedio que por caballerosidad y más por reciprocidad que por miedo. Y me convencí al verla bambolear las caderas mientras íbamos a su habitación. Me sorprendí a mi mismo al no sorprenderme ante el cadáver. Debía ser el quinto o sexto muerto que veía en mi vida, pero el primero recién enviado y al lado del remitente.
Mezclar la sexualidad que a ella se le caía con el trabajo de funebrero que me tocaba desempeñar sin chistar, sería de mal gusto y dudo que enriquezca la narración. O quizá sea una excusa por no poder, debido a la estupefacción que me licuaba, contar con precisión y delicadeza el entierro, realizado con la arena más delicada del lugar, a unos metros del hotel deshabitado.
Por suerte el viejito que hacia a la vez de conserje y gerente se encontraba soñando y ni se mosqueo, aun cuando pasamos con el finado por delante de él, con una excusa preparada por si bizqueaba, y no tuvimos problemas para el funeral. Ella ni siquiera lagrimeaba. Parecía encontrarse ante un acto ensayado y me sorprendió encontrarme en el lugar que no hubiera deseado en la película. Hubiera preferido ser el que da las indicaciones a la dama que tropieza, y nos pone nerviosos, porque no se saca los tacos altos para correr en el barro. Era todo al revés, era yo el guiado en mi nuevo trabajo de enterrador.
Después del “tramite”, a partir de ese momento lo llamamos tácitamente “tramite”, dormimos juntos, y no me avergüenza decir que estaba pensando en cosas distintas como para concentrarme en repetir la faena de un muchacho distinto que ella había conocido horas antes. No fue un bochorno, fue una puesta en su lugar. Había quedado demostrado que no solo me tenían que guiar en un entierro, sino que después los recuerdos no me permitían repetir antiguas performances.
Desayuné después de mucho tiempo, debía llenar con medialunas los divertículos abandonados de mi inconsciente corazón. Ella se sonreía como si nada hubiera pasado y el conserje-sereno-mozo (solo le faltaba ser enterrador), miraba las promisorias tetas bajo el vestido famélico mientras servía el café ¿Se imaginaba los pezones como los había saboreado yo? ¿los había saboreado? ¿Sabía que eran gigantescos, una suerte de peñón, y bienhumorados? Era imposible conocer las fantasías del amigo y menos si había sido participe no invitado de la inhumación. Las tetas de Zuleika eran tan distintas a las de un hombre que no podían dejar de calentarme. Si su pezón hubiera tenido unos centímetros menos de diámetro no hubieran sido tan sensuales. No transo dureza por tamaño.
Siento que la historia debería respetar una formula más utilizado en los cuentos, pero quizás este no sea un cuento, y no hay más historia que la que conté. Al menos para mí es bastante traumático enterrar a un señor que vi por primera vez en mi vida, ya muerto. Para ella era un asunto que parecía haberlo hecho más de una vez. Yo intuía que no era de esa manera. Sus modales de falso desinterés se veían afectados por la situación real: Haber matado a un tipo.
Quitar la vida debe ser mucho peor que ayudar a eliminar el rastro del hecho funesto. No puedo concebir una mente, después de matar, que no esté lista para hacerlo nuevamente, es como el perro que probó sangre o el himano que chupó un genital. Los vicios no se abandonan.
Después de esa mañana no la vi más. Supe poco de ella, excepto que era del lugar, y al cabo de unos años, cuando volví a pararme al pie de los cocoteros, rememorando momentos más lindos que el del funeral, pero en el mismo lugar, se me acerco el mozo-conserje-cómplice-etc. Me dijo que me recordaba. Yo no pude dejar de recordar que un piropo dicho a tiempo por él me hubiera salvado del problema, y que ese mozo, conocía una parte importante de mi vida, que conocía una historia que ni siquiera era mía.
Ruso
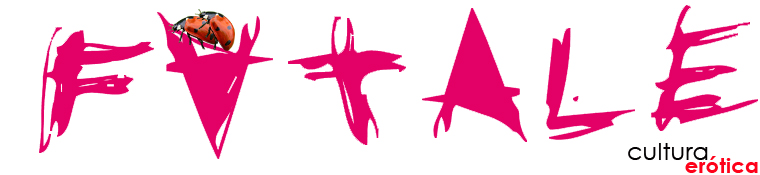
Genial.....
ResponderEliminar