Nada había sido igual desde la muerte de Tiburcio. Si bien habían menguado los golpes y la tiranía, se extrañaba su presencia que guiaba el hogar a buen puerto. Es verdad que ella sentía un alivio extraño y del cual se sentía culpable. Los recuerdos afloraban con vertiginosidad en medio de la tarde calurosa, con la mayoría de los hijos en la escuela y los menores dando vuelta a su alrededor. Siete hijos le había dejado Tiburcio, y cuatro más a su otra mujer y dos o tres más con una mujer que no había conseguido mantener como tal.
Mientras se levantaba con el sueño intacto en su memoria, pensaba en todas las tareas del día y más extrañó a su marido. Tiraba maíz a las gallinas y recordaba la mañana en que él la mando por primera vez a la huerta y la siguió sonriendo, y en como ella imaginó que no le gustaba lo que tanto le gustaba, y supo que había sido marcada para siempre, ahora que lo quería, y no cuando se casó porque sí, porque así lo había pactado ese hombre cuando ella aún flotaba en el amnios de su madre -por supuesto que no llamó amnios en su remembrar al saco vitelino que la contenía- y ya la hacía esposa de Tiburcio. Por suerte había sido la primera mujer de Tiburcio, lo cual le concedía determinas atribuciones y libertades, y jamás sintió celos de la otra mujer, acaso sí los sintió la otra de ella, pobre, pero eso estaba dictado por la memoria de los hombres y era de esa manera.
Su marido había muerto joven. Tenía 55 años cuando lo sorprendió un dolor agudo en el pecho y estaba mirando el recodo que hacía -que hace, la vida sigue después de él- el río, y que se observaba desde la colina. Pobre Tiburcio. Ella lo entendía, y entendía las contradicciones en que había vivido los últimos años. Cuando se casaron ella tenía quince años menos que él, la doblaba a la perfección en edad y la aldea comenzaba a recibir el influjo de las nuevas maneras de pensar, su aldea había comenzado a experimentar la pequeñez del mundo y comenzaron a ser invadidos por todos lados y por todas las creencias. Venían los salesianos con su salvación y su condena; los petroleros con sus ansias de dinero, idénticas en intensidad que la de los colonos, y aunque con distinto fin, exacerbadas por el mismo tipo de fanatismo; habían llegado los turistas y su necesidad de originalidad, su deseo de virginidad; habían llegado las marcas y los celulares. Su marido había pasado en pocos años, de cazar con cerbatana a no conseguir presas por la falta de animales y a estar obligado a intercambiar proteínas por un dinero inhallable, a saberse atravesado por miles de ondas que le permitían hablar por teléfono a cualquier lugar del planeta; a su vez, ella supo de la monogamia y de los valores de igualdad occidentales. Ella lo veía cavilar en silencio durante horas, yéndose a la colina boscosa en donde encontraría, años después, la muerte. Hasta la muerte era distinta antes. Ahora su idea de la muerte y de la nostalgia estaba atravesada por valores modernos que la hacían sufrir más la ausencia de quien en otro tiempo se habría desplazado a otro espacio menos beligerante para el alma.
Tiburcio tenía su rutina diaria, y entre ellas se había vuelto indispensable, los últimos años, la ingesta de bebida por la noche. Cuando eso ocurría parecía que la tristeza rompía el dique que la contenía y arrasaba con todo en forma de furia bordó, estrangulada y presta a descargarse con lo primero que se le cruzase. De todas formas la destinataria principal de todas esas frustraciones parecía ser la mujer que llora en la huerta. Acaso por ser con quien yacía la mayoría de las noches y luego de la furia sexual, lejana de aquella que había vivido al aire libre gozando las estrellas; en los tiempos en que el decoro los llevaba a las tierras de Nunkui, donde se despreocupaban de los estertores, ella se había transformado en un preferida; en cambio, ahora, hacían el amor –como decían en las novelas- mudos en la jea, siempre con gente cerca, para luego sí, ya desinteresado de la cercanía de la prole, emprenderla a maltrato e insultos en medio del sonido de la noche. Se volvía furioso y se descargaba con ella hasta que salía haciendo caso omiso de los varios pares de ojitos que lo veían salir a la oscuridad, de la mujer que quedaba echa un guiñapo adentro y de él mismo, que al otro día sin pedir perdón se iba a mostrar compungido y laborioso, casi el de antaño.
Sin embargo a ella le pesaba la carencia de su aliento alcoholizado cerca. Hasta su furia echaba de menos, sin poder dejar de recordarlo, contradictoriamente, con una sonrisa que aquellas noches posteriores al temblor lo acunarían plácidamente. Le parecía que su vida se acababa de apagar al quedar segada la de él y no podía disfrutar de nada. Antes, preparar la chicha para su hombre le había parecido ser un fin en sí mismo, una forma de ser y existir; es decir, estar a los ojos del otro. Ahora sentía que efectuaba un gesto mecánico y que no distaba mucho de esas computadoras que sabía que usaba su hija menor en la escuela; el no ser vista por sus ojos la convertían en poco más que inexistente. Al menos ella pensaba al amor, se dijo muy cartesianamente la mujer, sin saber siquiera que lo estaba haciendo, pero sintiéndolo incluso más apasionadamente que el filósofo francés, nacido este, el propio, de un dolor, y el de aquél del más puro racionalismo.
Ella, Yajanua, la mujer de lejos, que así fue bautizada y démosle un nombre de una vez por todas, podía sentir el dolor inmenso que la atormentaba en cada uno y todos los intersticios de su conciencia. No existía tarea que la abstrajese de pensar que a esa hora ella, cosa que había ignorado hasta el momento, durante los últimos veinte años había estado pensado en el pronto regreso de su marido; al principio esperando con ansias la invitación a ver la huerta, y el último tiempo para la caricia temprana, la comida en silencio, el sexo atroz, el golpe puntual, la ida intempestiva, y acaso todo ello, pensaba ella, para justificar el sol de verlo al otro día servil y culposo, a sus pies y en silencio. En ese gesto de guerrero abatido encontraba ella una de las manifestaciones más puras del amor, uno de los momentos extáticos en que lo quería tanto como el día de antes, y tanto como en todas las cosechas anteriores de su vida, cuando el festejo culminaba entre árboles igual de fértiles que ella, incluso más que cuando alumbró su progenie; en aquellos momento de genuflexión ella lo comprendía más de lo que él mismo se comprendía, y sufría más por verlo fuera de este mundo que por lo que ello acarreaba, los golpes en sí.
El día transcurrió para Yajanua con el mismo tedio con que habían transcurrido las últimas semanas. Si algo se agregaba a ese estado cataléptico era el convencimiento íntimo en que ella estaba despareciendo y que no tenía mucho sentido nada. Desconocía psicológicamente el deseo de quitarse la vida, pero acariciaba, moderna, esa necesidad. De todas formas sabía que no lo haría, no estaba en su ser, si es que acaso le quedaba ser, y pensaba triste en la estricta sensación de saberse apagada, o mejor dicho con la llama en piloto, dispuesta a ser ahogada al primer soplido amazónico.
De cualquier manera Yajanua siguió existiendo a pesar de su inconsciencia de ello. Siguió cultivando yuca, haciendo chicha, sonriendo desdentada a los nietos que nada sabían de su mundo interior y que apenas estaban descubriendo el propio; muy distinto del que se conformó en ella y Tiburcio, hacía tantos años. Vivió muchos años más, demasiados para el gusto de la protagonista, y siempre pensando en él; ni una sola hora completa de su vida dejó de desarmarse por dentro llorando a su marido muerto; marido, aunque pegue, aunque mate.
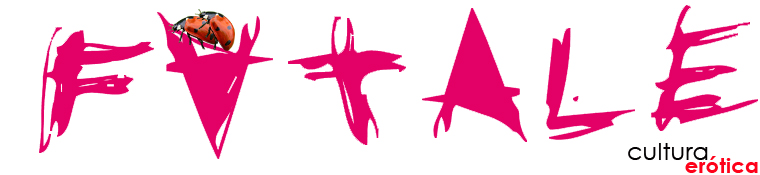
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinion, por favor deja tu comentario