Cuando yo vivía en Guápulo, Charlotta subía y bajaba los cientos de escalones desgastados que iban desde la iglesia, señorona e inmensa, hasta abajo, cerca del río, hasta la cinta asfáltica de la avenida Larrea. Ejercitaba sin pausa el metro ochenta y pico con inusitado vigor, lo que demostraba a las claras que confluían en ella una juventud física, por cierto real, junto a un ímpetu del espíritu que la habían llevado a trasladarse desde su París natal a las calles de Quito. Eran de igual talante el desenfreno por los escalones atiborrados de verde y su impulso viajero; acuariana, diría más de uno; pero nada de eso: inquieta…inquieta.
Había venido a trabajar como vulcanóloga, había estado trabajando en las estribaciones de varios volcanes, estudiado la biodiversidad riquísima de aquella porción de tierra, que pareciera diminuta en el mapa, pero que es abrumadora y descomunal cuando se la transita. Según me enteré, últimamente parecía que había estado trabajando sobre el deshielo en el Antisana. Parece ser que el calentamiento global es comprobable y mensurable en aquel lugar de los Andes (luego me enteraría que en el planeta entero el humano se da de jeta con el aumento de la temperatura, pero hasta conocerla a ella todo lo referente a “calentamiento global” me sonaba a hippismo posmoderno).
A medida que se fue aquerenciando al lugar, una extraña simbiosis que opera en algunos europeos en Latinoamérica, produjo que su único atisbo de europea fuera su indespegable acento francés y su rubicundez radiante, un pelo que deslumbraba y unos ojos que denotaban a las claras que era del algún lugar del norte, pero que en las costumbres y en la forma de manejarse parecía una ecuatoriana más. La gente que la conocía se olvidaba de su condición de ultrablonda de uno ochenta en donde la media femenina es de uno sesenta a lo sumo, y donde la tez trigueña abunda al punto de volver a Charlotta un faro ineludible.
En realidad no se llamaba Charlotta, sino que este era un argentinamiento aporteñado de su nombre francés. Pero el nombre se había hecho parte de ella como lo desmesurado y sorprendente de América le había comido el corazón. Alguna vez hablamos sobre su trabajo, y creo recordar que hablaba de él con pasión, y creo haber deducido, y si no lo hice en aquel momento, pues lo hago ahora, que Charlotta era ecóloga no sólo porque amaba la tierra, sino porque amaba a la humanidad. Suena artificial un amor tan inclusivo, pero a través de las personas que quería, ella redimensionaba el querer y lo potenciaba y trasladaba al cuidado más esencial de los que se quiere. Su trabajo excedía al de ecóloga y trascendía el de la militancia, se arraigaba acaso en un lugar mucho más encomiable: en el vegetamen del puro afecto.
Compartíamos con Charlotta, además de cerveza, un principio de huerta que alcancé a ver en los bordes de la cristalización, ni sé si se finalizó, pero tengo el recuerdo de ella ahincada en la tierra, con instrumentos ancestrales, peleando contra las enredaderas y los tallos enmarañados de los zapallos silvestres que se habían adueñado de la porción de tierra que colindaba con el patio terraza de donde vivía. Ella cavaba, usaba el pico, araba, sembraba, y se relacionaba con la tierra como si hubiese estado hermanada todo el tiempo a ella. Y si algo me acercaba aún más a ella, era su falta de pretensión y de falsa superioridad que ostentaron históricamente los europeos con los americanos; su conducta estaba despojada de paternalismo barato y se asumía, cuando tronaba vigorosa contra las minas, como habitante del planeta, como ser humano par que se somete al lugar que le corresponde, un lugar de trinchera del pensamiento y la acción en el cual desembocó con total naturalidad. Imagino que quien conoció a Charlotta en Europa no se debe haber sorprendido demasiado de que ella se hubiera venido a vivir a Latinoamérica y a trabajar a favor de la autodeterminación de los pueblos, del cuidado de los que quería, de, y aunque suene pretencioso y cursi, su amor por la humanidad.
Ambos éramos de Acuario, cumplíamos con una semana de diferencia y a ella la embargaba cierta volatibilidad y carácter aventurero que se le achaca a las personas de nuestro signo. Pocos podían ver que más que sed de aventuras lo que la conducía era una pasión por el conocer, por lo distinto, por lo nuevo, por acercarse a todo aquello que estuviera más alejado de su realidad para hacerse más y mejor humana. Por supuesto que estoy conjeturando, pero así la imagino. Cuentan que con la misma pasión que se enamoró del lugar, alguna vez se enamoró de algún latino, y aquellos de miradas cortas aún no podrán comprender que era imposible que no lo hubiera hecho, que como la enamoró el lugar la iba a subyugar algún varón de sus tierras. De todas formas, como toda buscadora, cuando yo me fui pensando en regresar a Quito, aún seguía buscando.
El tiempo fue pasando y cada tanto, a fuerza de nostalgia tanguera y los contrastes evidentes de la ciudad donde vivo comparado con el vallecito donde viví más cerca de mi total integridad, se aparecía en la memoria; cada dos por tres me venían imágenes de mi cumpleaños allí, donde la pasé con ella y su novio de entonces, junto a la mujer de ese momento, adosada al lugar como nadie y quien se llevo, acaso, lo mejor de su amistad.
Los azares y la curiosidad, un amor mal curado, una curiosidad desmedida por cotejar información, desinformación, y contrainformación, y todos los males que nos infringen los mega medios comunicadores, me llevaron a leer los diarios de Ecuador aunque viva a 5000 Km. y ya casi nada me ate a aquellas tierras, exceptuando recuerdos inmensos. Hace unos días estaba leyendo uno de los diarios más letales de la mitad del país del medio del mundo, cuando caí en la cuenta que nunca más iba a ver a Charlotta, que incluso el regalo que me hizo para mi cumpleaños ya es pasible de inexistencia y sólo vibra como un color del recuerdo. Me quedé un rato largo mirando la pantalla de la computadora, y en un estado semi cataléptico infería a través de lo que leía, que las diferencia son tan grandes en América, que pocos podían saber quién era Charlotta y que es lo que hacía allí. Seguramente, lo cual no los disculpa, tal vez alguno haya creído que era una más de las turistas que vienen a vivir la vida loca, con sus euros y sus pretensiones; seguramente cuando dispararon, quiero creer, para creer como ella que la cosa tenía solución, que aquellos que abrieron fuego desconocían que estaban ante una de las personas que más los quería a ellos, que se habría ofendido y avergonzado porque la quisieran robar a ella, en su barrio; habrá ardido de furia en la camilla de la clínica inoperante que tardó en atenderla, y habrá puteado en un castellano gracioso, y nos habrá recordado a todos mientras se le iba la vida.
La imagino creyendo y cerrando los ojos tranquila, sin dolor y con la mente en azul, y del azul pasando al celeste del cielo, y a ella recostada sobre la popa, viendo como la naturaleza misma se encarga de llevarla con su respiración hasta su tierra natal, y ya no habita una camilla de metal y cuerina, sino que es acariciada por un sol ecuatorial, por alguna que otra salpicada de agua salada, y la veo sonreír con los ojos cerrados, satisfecha, en paz, contenta al notar el sol oscurecerse a través de sus párpados cerrados, y sentir el resto del sol sobre su cuerpo, y estirarse feliz porque sabe que ese devenir en morado del rojo que ve desde debajo de los párpados, obedece a la sombra que proporciona el amor cuando se acerca; una sombra que habita en ella, que camina sobre las conjunciones que hacen de ella la persona más libre de la tierra, aquella que va y viene cuándo quiere, a dónde quiere, con quién quiere y cómo quiere.
Adrian Dubinsky
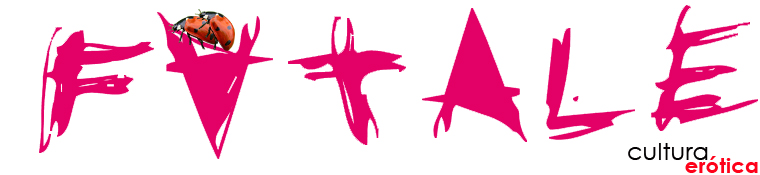
Triste y hermoso...
ResponderEliminar