Por otro lado, a mí, en lo personal (y si no fuera personal, quién sino llenaría estos pretéritos huecos) no me atraen para nada los clítoris sin bufanda. Tampoco me inclino por una enredadera amazónica; pero sí un término medio. Lo suficiente para tornarla sexual a mi parecer, adulta. Calculo yo que esa fijación y correlatividad entre la excitación y la necesidad de que tenga vello púbico un genital femenino, se retrotrae a una fijación infantil. Ahora mismo recuerdo perfectamente las imágenes que se apoderan de mí y succionan a una parte mía que linda con los huecos nostálgicos y los aromas reencontrados. Con un recurrir al pasado como medio para transformar en eso mismo, pasado, a cada instante del presente. El olor del pasto recién cortado…
El olor del pasto recién cortado me encanta, y también pensaba que me encantaba, en aquella mañana de principio de los setenta, en que yo iba contento aunque con vergüenza (sentimiento este último, que agriaba mi carácter y me tornaba propenso a la melancolía), a las piletas que estaban sobre la Av. Garay. A la vuelta de mi casa. Estaba contento por motivos obvios: Amaba el agua, era verano (algo que aún amo), e iba con mis viejos y mi hermana aún bebita (¿o no existía?…sí, sí existía) y encima había olor a pasto recién cortado, flotaba la clorofila en el aire. Estaba radiante. Y estaba con vergüenza y triste. Triste porque era triste; sonrojado porque después no me darían bolilla mis padres y quedaría solo, a merced de los intentos de comunicación de los mayores; porque vendrían tíos y tías que ya de por sí eran avergonzantes en sus estruendosos cuchicheos; amigos de mi viejo con sus esposas que también abochornaban, algunas por hermosas. Lo peor de todo era que algunos de toda esa malandrada que se avecinaba, y que conformaba una turba gigantesca de amigos de mi viejo, tenía hijos, y encima más grandes.
Ya de niño me caracterizaba por añorar el segundo que había muerto, y solo sería memoria si alguien se dignaba atesorar un brochazo de esa pintura, de la cual partiría todo ese imaginario que las personas construyen en torno a esa fantasía, y que mencionan como recuerdos. Tal vez a causa de aquellos primeros filosofares y de mi precoz espíritu de saudade, devine en memorioso; y acaso también insista en plasmarlo en byts, para no perder del todo las sensaciones pretéritas. Ya en aquel instante estaba triste sabiendo que a la tarde se acabaría el día.
A los pocos minutos me olvidé que era nostálgico, y chapuceaba con mi viejo en el agua, o él chapuceaba conmigo, como chapuceaba con todos los niños. Recuerdo el llamado a comer, la carne que no me gustaba y el alivio cuando mi viejo cortaba un pedazo de pechuga con limón, lo ponía entre dos panes, y me lo daba como si nada. Después de la comida, los sacrosantos minutos para hacer la digestión, vividos cada uno de ellos segundo a segundo, mirando el transcurrir de una agujita diminuta e imaginaria, que iba arrasando al tiempo en mi frente clarita y permeable al sol.
El primer chapuzón de la tarde debe ser el más esperado por todos los niños del universo que observaron el precepto digestivo. Yo me encontraba entre ellos y disfruté con el contacto del agua fresca en mi piel hirviente, y gocé con el agua en la nariz y el olor clorado del líquido, el hermoso azul de la pileta, y la casi soledad de niño entre niños.
Mientras yo disfrutaba con algún que otro hijo de algún amigo de mi papá, los grandes, que era como se denominaba a esos bárbaros que comían y bebían y vociferaban, trasegaban vino como si fuera agua.
A las horas de haber estado jugando, vi a mis viejos discutir. Mi papá estaba borracho y se quería tirar a la pileta. Mi mamá intentaba que no lo hiciera, y lloraba pidiendo a los demás hombres que la ayudaran a contener a mi viejo, que con sus noventa kilos, avanzaba como un búfalo arrastrando a un búfago. Los demás hombres se reían y le decían que lo dejara. Es el día de hoy que no sé si mi vieja exageraba o no en su temor. El hecho es que mi viejo fue hacia la pileta y se tiró. Durante unos segundos se me paró el corazón. No podía tardar tanto en emerger. Los segundos que no pasaban nunca para hacer la digestión, ahora se esfumaban del universo con la velocidad de un rayo. Comenzó a nublarse y yo ya estaba por llorar cuando mi viejo asomó. Lo vi respirar hondo y dar unas brazadas hacia el borde de la pileta. Salió chorreando agua y sonriendo. Mi vieja ni lo miraba.
Cuando serían las siete chorreó plomo sobre el cielo, se encapotó, y el olor a pasto recién cortado se transformó en olor a tierra mojada. Levantó un viento cálido que comenzó a volar los diarios y las lonas con que los grandes se tiraban a tomar sol. No me gustaba ni me gusta tomar sol. Me gustaba el sol y la pileta, pero también me gustaba el color que tenía en ese momento el cielo: plúmbeo y pesado, opresivo.
Mientras yo miraba el tronar comenzaron a golpear el pasto unos gotones ruidosos, que debían doler cuando daban de lleno en la mollera de mi hermana. El diluvio arreció en segundos y el caos en las disparadas hacia los vestuarios fue total. Mi vieja agarró a mi hermana y a mí y nos llevó corriendo hacia el vestuario de mujeres.
El olor a jabón y a perfume, mezclado con algo de orín y un olor a algo que en ese momento no podía discernir, y que hoy lo sé a mujer transpirada, horadaba las fosas nasales como mucílago hirviente. Con el tiempo esos olores me fueron ganando el gusto. Todos los demás varones se habían ido al vestuario de hombres. No entendía bien que hacía ahí, pero se ve que era bastante más chiquito de lo que creía, hecho que vino a confirmar que las mujeres risueñas, y entre charlas que no llegaba a entender del todo, comenzaran a cambiarse como si yo no existiese. Al principio traté de disimular, pero después pensé que si a ellas no les importaba a mi menos, y comencé a mirar descaradamente, o al menos eso fue lo que intenté hacer, y que pocos segundos mediaron entre la caradurez y el pasmo que se me instaló en la quijada cuando vi que las mujeres también tenían pelos. Yo me había bañado con mi padre, y sabía que a los hombres, cuando son grandes, les crece la barba, el pelo del pecho, y también el pelo del “pitito”, según contaba mi papá; lo que no me habían aclarado era que las mujeres también tenían pendejos. Yo daba por sentado que era un fenómeno masculino, ya que mi madre carecía de barba pinchuda, ni tampoco manchaba su pecho blanco una maraña marrón.
Pasada la estupefacción llegó el calor, en las mejillas por vergüenza y en el resto del cuerpo por calentura. Me hervían los pequeños huevitos, y no puedo, aunque desespero intentándolo, recordar si tuve o no una erección.
Salí de aquel vestuario ruborizado y mudo. Mi viejo nos esperaba bajó un techito de la entrada a la pileta; sonreía y esperaba mientras yo iba a fijando imágenes sobre imágenes y mientras elegía perderme el recuerdo de la vuelta, del regreso, con tal de fotografiar cada uno de aquellos vellos con la memoria. Lo que si recuerdo y seguiré recordando es aquel olor a mujer, aquel recuerdo de mujeres pilosas y la fijación de un objeto de deseo; mi primer objeto de deseo.
Adrian Dubinsky, el Ruso
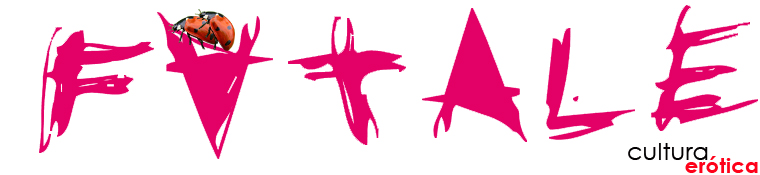
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinion, por favor deja tu comentario