"La mujer invisible"
Y así fue como comenzó la historia de la desaparición de ella. A partir de una mirada de otro empezó a desvanecerse en el aire. Primero desparecieron sus ideas, sus fundamentos, sus necesidades; los sueños, las ambiciones, los deseos; las elucubraciones, su bondad y su maldad. Una vez despojada de entidad humana, de todo aquello que la conformaba como mujer sensible, pasó a desaparecer la mujer “física”, y el entrecomillado obedece a una referencia a un espectro amplio de sensaciones personales y corporales; sobre todo corporales, y no a su capacidad para conmocionar al mundo de las dimensiones; de a poquito algunas características físicas comenzaron a menguar, a ensombrecerse, a volverse densa calina, a enneblinarse. Primero el pelo, luego las uñas, luego la piel despojada de terminaciones nerviosas, epidermis de codos y rodillas; finalmente, a medida que aumentaba la lubricidad del observador, comenzaron a desparecer los restos de atributos que hacían de Nicole una persona, dejando a la vista, y ya despojada de ropa, solamente los genitales, los pechos y la boca, acaso el principio del decir sexual, génesis del beso y del primer intercambio fluídico.
En ningún momento habló con su amigo ni hizo referencia a lo que estaba viendo. De hecho, algunas de las personas que estaban hablando con Nicole siguieron hablando con un par de pechos, con una boca que se movía rítmicamente pero sin emitir sonido, y con unos genitales que a ojos del obnubilado núbil parecían moverse sincronizado con los labios superiores. Claro que los interlocutores reales de la mujer jamás percibieron un cambio tan drástico en su amiga, aunque tampoco ellos estaban despojados de algún dejo de poder neblinoso en los ojos; como si fueran unos supermanes que en lugar de rayos x, contaran con una mirada de avanzada en cuanto a derechismo de género, y ya no fantasearan con ver desnudas a las mujeres por la calle, sino que insistieran en despojarlo de todo lo que no la ornamentase en función del deber estético masculino. Heidegger, qué fuera de moda está, insistía en remarcar las estrategias de apelotudamiento que el hombre pone delante suyo, de puro miedoso nomás, para no tener que enfrentar la finitud, y lo que se debe desear estaba entre una de ellas. Los hombres, y muchas mujeres, se sientan a dejarse permear los gustos a fin de pertenecer al mundo que ha superado el dolor existencial. Sería tan alegre ver a la humanidad triste porque es más humana, y comenzara de esa forma el camino de la eternidad, decía Gervasia Achaval, a medida que boyaba en ríos misteriosos, siempre de día, con la niebla fresca apenitas por encima del agua. Y hablo de Gervasia porque era amiga de Nicole, con quien habían compartido más de una confesión, impensadas, algunas, por Gervasia, hasta que la conoció a esa rubia quince años menor pero con la mirada límpida, par. Con quién hablar de los dolores y los placeres con el mismo hombre; con quién charlar del golpe dulce, del cual es casi imposible alejarse, del cariño hecho dureza, de la rebelión y del deseo rebullendo silencioso, de la ausencia y del amor que pareciera de otra existencia.
En algún momento de la noche, y a medida que los canelazos se iban trasegando garguero abajo, las imágenes y sus modelos no fueron prevaleciendo en la psiquis del joven. Podía comprender claramente que la mujer invisible estaba dispuesta, que se ofrecía incluso para él, destinatario habitual de desdenes y palizas; de ocios renegados y cabeza al piso buscando algo.
Hacía un tiempo largo que se había decidido a robar, lo cual le redundaba en un beneficio económico rápido, sin esfuerzo y que le permitía acudir a determinados lugares que hasta hacía pocos meses le estaban vedados. Miraba los labios parlantes que se iban despidiendo; una cohorte de superfluos pelucones iban despidiéndose con cierta parsimonia y con un protocolo respetuoso que nada hubieran envidiado a las galanterías funestas del siglo pasado. Los labios sonreían, puro diente y rojo, puro adentro invisible, pura oscuridad llena de lujo.
Los labios y los pechos, y los genitales, sin ningún puente físico que los aunara, caminaron rumbo a la puerta contoneando un culo blanco y hasta el momento firme y silencioso.
Esperó un minuto a que hubiera salido y salió a la niebla de Camino de Orellana.
No le costó trabajo verla descendiendo la calle húmeda y sinuosa. Parecía una calle recreada para una película; era natural que los pies de la mujer invisible no se vieran ni se escucharan, pero las zapatillas de él no eran evanescentes aunque sí ásonas, parecía que se posaran sobre una nada, unos pocos armstrong por sobre la brillante superficie de la calle que se delataba con una pátina de agua, siempre hacia abajo, y aquí me despego de la falsa metáfora, ya que la calle no rebusca el averno sino el agua siempre nueva de un río, la calle ladera no trae nieve pero condensa la humedad de todo el valle, y eso es bueno. La imagen debería estar coloreada de pasteles suaves y cálidos, pero ello es imposible: la noche es cerrada, neblinosa, húmeda y fresca; con un hombre unos metros arriba y algunos más atrás de la mujer; el ideal desaparecido contoneando sin péndulo de sostén cada vez más devorada por la névoa de homem e naturaza.
Ni bien pasaron la última casa, la de al lado de la casa de la palmera, que ostenta cicatrices de tres generaciones de pibes, de cuatro de hombres tristes y violentos, de cinco de alcoholes paupérrimos, y seis o siete de lo mismo, siempre lo mismo, se desaforó la brisca gigantesca de posibilidades; ni bien pasaron esa casa, decía, la calle comenzaba a dar un giro que hará de giro a la historia. Un malandro apura un paso y una mujer, ya no invisible porque ella se está pensando, se siente invisibilizada pero corpórea, experimenta ese recorrer de cucarachas por la columna vertebral que nimba el poder de obnubilación de cualquier celo desmedido, y entonces otra vez poseedora de pabellones auditivos amplifica el roce de la goma que se despega a mayor velocidad y que chirria dentro suyo bombeando adrenalina y glóbulos rojos cargados de oxígeno hasta los muslos que ahora crepitan y la lanzan como una liebre a pesar de tener unos borcegos bastante resbaladizos. A medida que la curva se iba cerrando ella debía aminorar la marcha para no derrapar, y él podía acortar la distancia exponencialmente. Al minuto de carrera el terreno había descendido lo suficiente como para haber dejado arriba la neblina, si es que le es dado moverse al camino, en lugar de simplificar y referirnos a ellos dos y a la distancia que se achicaba entre curva y curva. Al llegar a la parte más baja de Guápulo, casi a la altura de la pileta municipal, el claro era absoluto. Ella parecía ganar peso en una perversa proporcionalidad inversa, que a mayor ser visible, mayor peso adquiría ella y los borcegos de cuero. En un momento dado se detuvo de golpe, y el furibundo depravado, mirada desencajada por la velocidad y el deseo, tuvo un segundo para pensar “está entregada, ya está.”. En ese segundo ella se apartó en cámara lenta, se corrió unos pasos observándolo llegar casi hasta ella a la carrera desbocada, y ahí el placer de ella, al ver la cara de sorpresa del atleta violinardo, al darse cuenta que ella ya no tenía borceguíes, que su ropa había cambiado en un santiamén, y había sido suplantada por una pollera blanca y una blusa celeste cielo bordada y una especie de caperuza azul, tornándose sutil añil en los bordes; la cara estupefacta del sátiro irreverente al ver que ella, Gervasia joven y ancestral ni siquiera era rubia y mucho menos gringa, que ni siquiera tenía miedo; y una décima de tiempo después, él dando de bruces con seis jóvenes quitus.
Fatale magazine
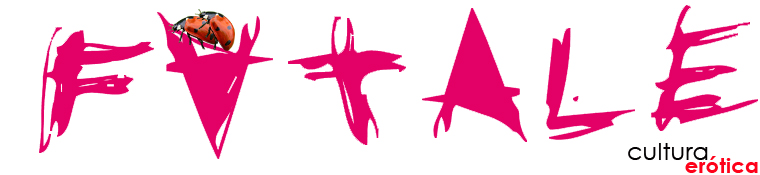
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinion, por favor deja tu comentario